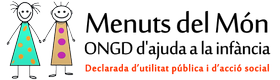Las bombas en el Damasco histórico estallan cuando se acaban de cumplir seis años del inicio oficial de la guerra en Siria; tiempo más que suficiente para entender que aquel país que conocimos ya nunca más volverá a existir como tal. Tampoco Bashar al Asad será el presidente omnipotente que controlaba cada pequeño rincón del territorio.
Después de una docena de negociaciones oficiales de paz fallidas y miles de muertos, coge fuerza en algunas cancillerías y en las diatribas de algunos supuestos expertos la funesta idea de la partición del país. Hoy, con la muerte de peregrinos chiitas en el atentado, la referencia a la supuesta solución de la segregación levanta peligrosamente el vuelo, como si el asunto de la religión fuese la causa de este desastre.
Hemos llegado a este punto tras seis años de campaña militar que arrojan indefinición de resultados: esto explica el porqué aún no se vislumbra el final del túnel y las razones por las que las presuntas conferencias de paz han resultado inútiles.
No hay satisfacción total en ninguna de las partes implicadas en esta guerra que en ningún caso fue civil; Siria es la gran contienda exterior en la que se libran las batallas definitorias del Oriente Próximo: el régimen de Bashar al Asad aspira a recuperar todo el territorio, Rusia, que ha regresado gracias a esta guerra como gran actor internacional, quiere de Siria compromisos concretos a la altura de su implicación en momentos tan clave como la recuperación de Alepo; Turquía y los países del Golfo han puesto ideas y dinero y de momento están en pérdida y a la espera de que la política norteamericana les de nuevas alas para imaginar una nueva ofensiva.
Así las cosas, la laxitud es la dinámica perenne de todas las partes implicadas cuando se plantean nuevas convocatorias para la mesa de negociación: todos quieren llegar allí con el poder de la ganancia militar, en caso contrario, el papel reservado en ese lugar a los débiles es el de rubricar y legitimar la victoria del oponente. Por ello quieren más guerra, ya que es el terreno militar el que da las posiciones y las posibilidades de estrategia de la negociación. El vencedor impone: así ha sido siempre y así será. Aquí hay mucho en juego, especialmente el gas y el petróleo, una batalla por la energía que ha convertido a Siria en un nuevo episodio de la guerra fría: Rusia intenta expandir su negocio e influencia, Qatar proyecta oleoductos que lleguen al Mediterráneo y Turquía necesita salvar una economía baqueteada. Mientras, Arabia Saudita pretende fortalecerse frente a Irán, la otra gran potencia de la zona; ambos grandes productores petrolíferos. Siria es especialmente crucial porque ahora tanto o más importante que la producción de la energía es el control de la ruta de la misma y sin Siria ninguno de estos países pueden asegurársela. Leyendo la historia es indudable que Siria ha sido el carrefour de las potencias mundiales con ansias en el continente asiático; tradicionalmente no se ha podido establecer un centro de fuerza en aquella tierra sin controlar el territorio sirio, que es la base de la creación geoestratégica de la zona.
La de los últimos seis años es, en todo caso, no una batalla en Siria, sino contra Siria, un país imprescindible históricamente en el mundo árabe. Oriente Medio está en fase de recomposición y Damasco es nuevamente el epicentro de la ideología del reparto, de la mirada que pretende balcanizar Siria y segregarla por religiones, etnias e intereses diversos.
Sería una nueva catástrofe; una nueva locura impuesta por la política exterior que siempre ha decidido repartos en la zona que han resultado en los conflictos que aún perviven hoy en día. Las últimas generaciones de árabes han pasado sus vidas en los límites diseñados en 1916 por el acuerdo Sykes Picot, que dividió las proporciones de territorio e influencia que debían repartirse el Reino Unido y Francia. Los primeros se quedaron con Transjordania, Iraq y Palestina, mientras que Líbano y Siria fueron para los franceses.
La hegemonía y los intereses económicos fueron los instigadores de esa arquitectura cartográfica; por eso en el mapa de Oriente Próximo las líneas son rectas ignorando circunstancias orográficas. Ahora cien años más tarde es Daesh, el autodenominado Estado Islámico, quien centra parte de sus objetivos en dinamitar los trazos de los mapas de este acuerdo de las dos potencias europeas y en parte lo había ido consiguiendo hasta la merma infringida por el advenimiento de la ayuda militar rusa al régimen.
Los seis años de guerra también han dejado ver que los rastros del poder colonial y los objetivos del Daesh confluyen en algunos de sus métodos de destrucción y también en su deseo de cambios de fronteras: algunos consejeros políticos –especialmente norteamericanos– desde sus despachos, alejados del hambre y el éxodo que han emprendido los refugiados, han postulado la balcanización o partición del país.
Por ello, a pesar de que los años pasan en la contienda siria, ninguna potencia lucha con brío para rubricar una solución política en esta guerra: nadie se siente suficientemente fuerte como para imponer condiciones y esa definición llegará por la fuerza sobre el terreno para desgracia de la población civil que soporta lo combates sobre sus casas y sus cuerpos.
Los casi cinco millones de sirios refugiados supone la mayor catástrofe humanitaria en el Mediterráneo desde la II Guerra Mundial. Pero también hay que considerar a los refugiados interiores, a aquellos que dentro de la propia Siria abandonan las zonas ocupadas por el Daesh, Nusra y otros grupos militares para buscar ayuda en las áreas controladas por el ejército sirio, lo que da cuenta de la importancia de no desmembrar las estructuras de estado para intentar la estabilidad de las poblaciones. Europa también, tras los resultados de los procesos de la primavera árabe, tiene que contemplar en su acción las lecciones de los últimos años de intervenciones en Oriente Próximo: no se pueden abordar procesos de ayuda a la democracia y al desarrollo de las libertades si se destruyen las estructuras de estado. No hay más que visitar Irak para comprobar cómo tras la guerras se crean las condiciones en las que prosperan las mafias anidadas, a veces, en estructuras tribales locales preexistentes.
Sencillamente pues, antes esta dimensión de la tragedia, el mundo tiene que ayudar. Si el dinero se ha puesto en la guerra, debe invertirse igualmente para mejorar la situación: los refugiados mayoritariamente volverían al día siguiente si Siria fuese paz y trabajo, pero si la violencia persiste y el éxodo no se resuelve, estas personas cada vez tendrán más difícil un retorno a la normalidad. No es difícil hacer un pequeño ejercicio de empatía, máximo cuando lo que sufren los refugiados sirios puede acontecer en un futuro a cualquier ser humano.
Ante este panorama resulta descorazonadora la inoperancia de España, país muy querido en el mundo árabe y en Siria en particular. Si Europa juega un rol ridículo en la diplomacia decisiva en Oriente próximo, la posición de España es de invisibilidad fantasmal. Una falta de energía inadmisible, no solo por nuestra posición histórica y cultural, sino por nuestra propia naturaleza y situación. Incluso desde la perspectiva del egoísmo económico, España debería generar iniciativas diplomáticas; somos una nación mediana, un país de servicios que en épocas bélicas no puede tener rol; en los momentos de conflictos son las grandes potencias y sus maquinarias de producción belicistas los que se crecen. España es un país que debería trabajar por moral y por prosperidad en pos de los periodos de paz y por encabezar un movimiento de regeneración en la zona mediterránea. Esta inacción, este dejarse llevar mecánicamente por las políticas foráneas, no puede ser aceptable además por razones de seguridad: miles de jóvenes que pelean en Siria han pasado o pasan por España en su periplo bélico y algún día regresarán; algunos ya lo han hecho y es imperativo un control de esos tránsitos, supervisión que solo puede efectuarse no solo indirectamente a través de listas facilitadas por países terceros, sino dentro de un plan de implicación activa en el conocimiento de lo que está ocurriendo en la zona. Es necesario un planteamiento responsable y tener por delante las realidades que suceden y no ignorarlas.
En Oriente Próximo existe una mirada de cariño especial hacia España y la gente de la calle, que ha visto por televisión las imágenes del sufrimiento de los refugiados en su huida a Europa, pregunta con estupor y decepción por qué España no ha sido diferente en esto.
En fin, seis años de guerra ya: miles de niños viviendo como refugiados con alimentación justa y con educación muy limitada; una generación perdida. Hay un futuro lastrado ya para miles de sirios, esos menores que han pasado el invierno con los pies pisando los hielos de los campos de refugiados, esos que componen la partida por la que no lucha nadie en las mesas de la negociación política para el fin de la guerra. Justamente hoy, tras las bombas de Damasco hay que evidenciar que ni para ellos, ni para ningún sirio ni para nosotros los europeos, la partición de Siria es la solución.